
El final del trabajo en tiempos de inteligencia artificial
"Automatizados", el nuevo libro de Eduardo Levy Yeyati, director académico del Cepe, y Darío Judzik, decano ejecutivo de la Escuela de Gobierno, fue reseñado en La Gaceta.
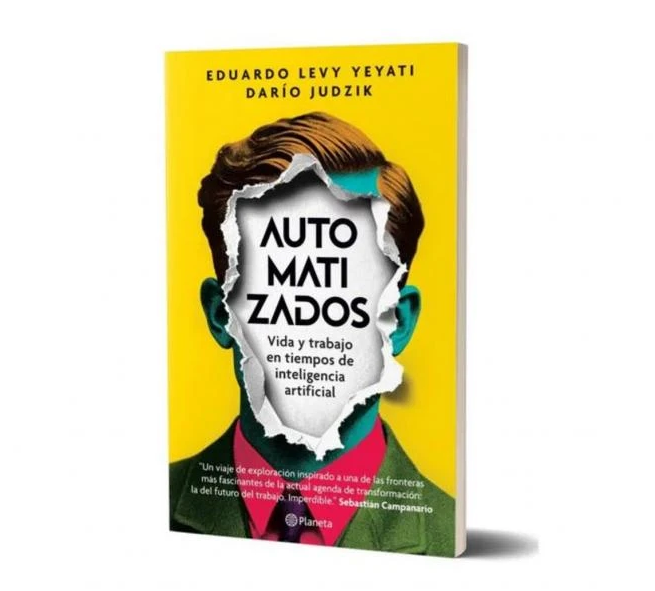
La inteligencia artificial (IA) dejó de estar en el futuro. Está aquí y ahora. Tanto para la producción de bienes como para la prestación de servicios. Ayuda a los traductores con parte de su trabajo. Complica la vida de los docentes a la hora de evaluar trabajos prácticos. Recomienda, de manera personalizada, películas o música en plataformas de suscripción. Desbloquea dispositivos, o cuentas de billeteras virtuales, mediante reconocimiento facial. También conduce vehículos de manera automática. Y le tiende trampas al periodismo con noticias falsas montadas a partir de imágenes con notable apariencia de veracidad, como la vez que vistieron de campera blanca al papa Francisco.
La IA es ya un jugador “poderoso, intangible y -en parte por esto- amenazante”, anotan Eduardo Levy Yeyati y Darío Judzik en Automatizados. Este nuevo protagonista, reseñan, plantea una serie de desafíos que resumen en cuatro preguntas:
• ¿Qué efecto tendrá la tecnología sobre la posibilidad de conseguir trabajos de calidad?
• ¿Qué herramienta de distribución del ingreso reemplazará al trabajo cuando este escasee?
• ¿Existe una trinchera del trabajo humano que sea inmune a la automatización?
• ¿Qué haremos con las horas de ocio a medida que se vayan acumulando?
Como la cuarta revolución está comenzando, las respuestas serán abiertas. Pero así como cuatro interrogantes disparan el ensayo, hay cuatro premisas que lo ordenan.
• Habrá menos trabajo. Al menos, tal y como se lo conoce actualmente. Porque la tecnología no sólo lo hará más productivo, sino que terminará reemplazándolo.
• El futuro signado por la inteligencia artificial se promete binario: terminará liberando a los miembros de la sociedad, o fragmentando aún más esas sociedades.
• Hay límites humanos infranqueables. En las primeras revoluciones industriales, la tecnología reemplazó los músculos. Ahora, busca reemplazar el cerebro. Pero hay una serie de capacidades humanas hasta ahora inequiparables: las que, justamente, nos hacen humanos.
• Un futuro sin trabajo no equivale al ocio absoluto. No hay equilibrio posible allí. Surgirán las actividades con propósito, no remuneradas. Ellas serán el nuevo ordenador social.
Sobre la base de estas pautas, queda claro que hemos entrado en la era del “pos-empleo”. Entonces, dicen los autores, la discusión relevante no se centra en determinar si este proceso de sustitución ocurrirá, o cuánto tiempo llevará, sino en cómo gestionar las consecuencias finales. Especialmente, en materia de equidad, bienestar y cultura. Todo ello partiendo de un presente en el cual gran parte de nuestro funcionamiento social, económico y familiar gira en torno del trabajo.
Un futuro bipolar
La primera premisa anotada arriba se desarrolla en el capítulo 1. Levy Yeyati y Judzik (ambos son economistas) advierten que la historia no se repite. Los optimistas alegan que en la primera revolución industrial (el vapor y los telares mecánicos), la segunda (los combustibles y las cadenas de montaje) y la tercera (la miniaturización y las computadoras personales), se terminaron creando más puestos de trabajo que los que se destruyeron. El trabajador del campo se convirtió en obrero industrial y, luego, en oficinista. En esa migración fueron encontrando refugio: del surco a la fábrica, de la fábrica al escritorio. Esta vez no será lo mismo. Ahora que la tecnología avanza sobre la inteligencia y amenaza con despoblar las oficinas, ¿adónde se asilarán los empleados?
El capítulo 2 plantea que, con independencia de consideraciones morales, esta cuarta revolución industrial arrojará ganadores y perdedores. Esta situación ya se vive desde hace algunos años. En la “transición” del mundo analógico al mundo digital hay quienes lograron adaptarse a las nuevas tecnologías (ni hablar de las nuevas generaciones: “nativas digitales”) y se beneficiaron económicamente. Por oposición, muchos relegados terminaron precarizados y con bajos ingresos.
El libro aborda allí las múltiples dimensiones de la segregación. Comenzando por mostrar que los ingresos del capital son asimétricos respecto de los ingresos del trabajador. Según los datos oficiales, entre 1980 y 2000 la productividad creció el 65% en los EEUU; los salarios por hora, sólo un 15%.
Otra distinción sustancial es entre trabajadores ricos y pobres. Está ligada a la demanda de entrenamiento en las nuevas tecnologías (y sus costos), más difícil para los de calificación media o baja. Ello determina, además, la necesidad de estudiar cada vez más, pero sólo para mantener los ingresos. A la vez, también habrá diferencias de productividad entre las empresas.
Pizza con plasticola
El capítulo 3, correlativamente, explora la tercera de las premisas. Parte de un interrogante: en qué consiste ser inteligente, en el sentido humano del término. Para ello, los autores exponen una falsa dicotomía: los análisis en torno de la IA parten de asumir que las personas somos ineficientes, por cuanto somos falibles, nos afectan los sentimientos, nos enfermamos y tenemos necesidades básicas como descansar y alimentarnos. En el otro extremo, las máquinas son cada vez más autónomas.
Sin embargo -esclarecen-, a menudo las personas deben resolver problemas sobre la base de experiencias, adaptación al contexto, interacciones para lograr cooperación, y creatividad. Esas “habilidades blandas” son la ventaja: improvisación, empatía, disrupción. Y también la duda, el error y el fracaso. “La mayor vanguardia de los humanos es lo que los diferencia: su humanidad”.
En este punto, el dato relevante es que la creación humana (la que ha alumbrado la inteligencia artificial) no es ordenada, sino caótica. Como caótica es la vida misma.
En contraposición, es la IA la que tiene serias limitaciones. Si bien puede consultar contenidos y combinarlos, depende de la fidelidad de sus fuentes. “La información acumulada no es más que una foto de exposición prolongada del pasado”. Hace tiempo que son noticia las demandas legales de las empresas periodísticas contra las desarrolladoras de IA por el uso indebido de contenido con derechos de autor. De igual modo, la programación de IA con fuentes poco confiables también ocupó lugar en los medios, como el recordado caso de la receta para cocinar una pizza con plasticola.
El cuarto y último capítulo arriesga cómo será el futuro sin el trabajo como lo conocemos hoy. Los economistas advierten que la utopía del ocio infinito enfrenta inconvenientes. Unos son de índole filosófico: si la inteligencia artificial se convirtiera en “nuestra clase trabajadora” y estuviera a nuestro servicio, entonces todos seríamos aristócratas y, a la vez, lúmpenes.
Otros problemas son de índole material. Porque los alarmistas (la IA habilita pronósticos paradisíacos, por un lado, e infernales, por otro) temen un porvenir con una minoría de ricos dueños de la tecnología y una mayoría desempleada y mísera. El problema de este esquema es que un mundo más desigual es también menos sostenible. Sin consumo no hay demanda, sin demanda no hay negocio. En la eterna recesión, ¿para qué habría que invertir en innovación tecnológica?
En esta división del mundo entre apocalípticos e integrados, uno de los pliegues del debate consiste en determinar si la tecnología será complementaria de las personas, o sustitutiva.
Para los optimistas, la complementariedad hará del trabajador una persona más productiva. Para los pesimistas, la sustitución hace al trabajador redundante. En un punto, dicen los autores, la discusión es irrelevante. En ambos casos, caerá la demanda de horas de trabajo. Pero en otro aspecto, la disquisición es central. Si la tecnología deviene complementaria, se trabajará menos horas para ganar lo mismo. Pero si es sustitutiva, la relación se invertirá.
Sheldon vs. Jacinta
En las costuras entre los capítulos de este ensayo de notable claridad conceptual y valiosa capacidad de advertencia, los contrastes entre la IA y la inteligencia humana constituyen pasajes muy logrados.
Los autores, por ejemplo, apuestan que la educación en general, y la docencia en particular, estarán entre los trabajos más demandados en el futuro. Fundamentan que la educación es poco proclive a la automatización. A pesar de que el boom de la educación digital alentó tempranos pronósticos sobre el final del docente, lo cierto es que se está lejos de reemplazar al maestro o al profesor. El sistema, además, aún exhibe altas tasas de abandono y bajos rendimientos académicos. “Ello sugiere que la presencia del docente tiene algo de irreemplazable, sobre todo en niveles iniciales, donde la enseñanza excede el manual y se vuelve humanidad y arte”, puntualizan. Generaciones enteras lo vieron encarnado en Jacinta Pichimahuida, la protagonista de la telenovela “Señorita Maestra”.
Precisamente, preguntan cómo se podrían definir, programar y codificar en las máquinas la enseñanza de “habilidades blandas”, que requieren de un alto nivel de inteligencia emocional, tan necesarias para que los estudiantes reaccionen en la búsqueda de conocimientos.
Al igual que en la tarea de impartir conocimientos, los economistas consignan que muchos de los nuevos trabajos serán de cercanía y de vínculo, apoyados en la relación interpersonal, la expresión de sentimientos y la humanización de la relación con el cliente.
Levy Yeyati y Judzik apelan a la exitosa serie “The Big Bang Theory” para graficarlo. “Así como el físico Sheldon Cooper era capaz de reproducir la complejísima teoría de cuerdas, pero incapaz de comprender una ironía, la IA todavía se pierde en algunos aspectos de lo humano”.
Link: https://www.lagaceta.com.ar/nota/1070333/la-gaceta-literaria/final-trabajo-tiempos-inteligencia-artificial.html
