
El tiempo del desprecio
Natalio Botana, profesor emérito UTDT, escribió sobre la relación entre los partidos políticos en las democracias actuales.
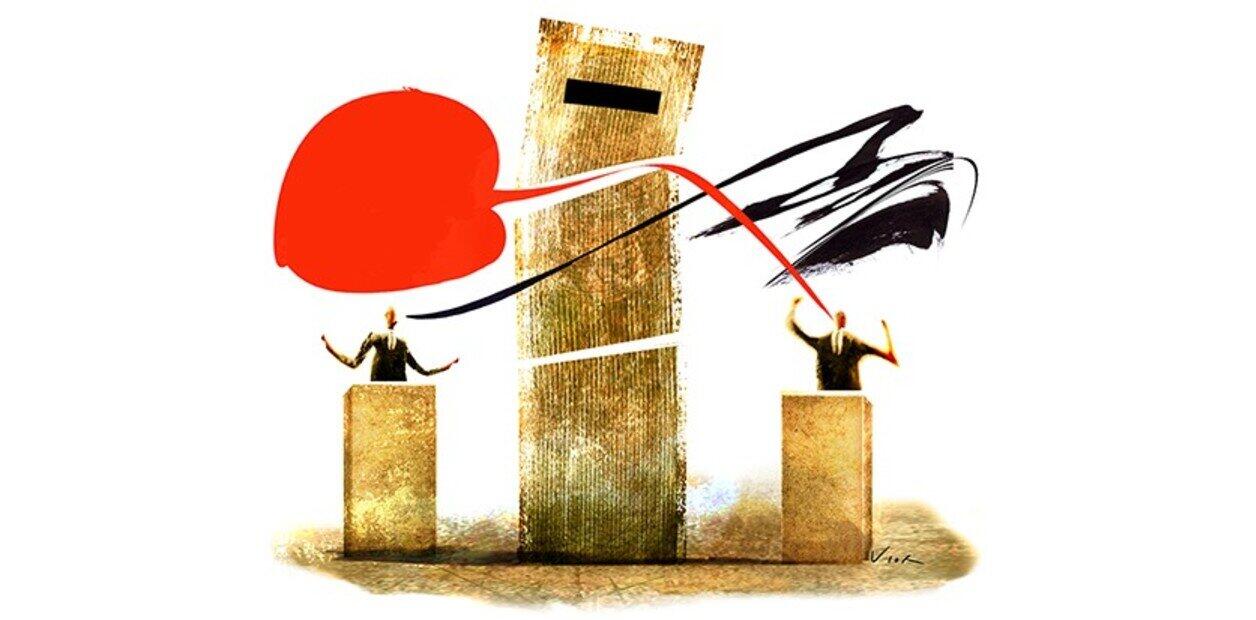
Mariano Vior
Cunde en las democracias un tiempo del desprecio a la palabra. No es original ese estilo que denota el afán de pulverizar no adversarios sino enemigos. En el último siglo, al paso de los regímenes totalitarios, los enemigos eran catalogados como insectos que debían ser aniquilados: cucarachas para el estalinismo; gusanos para Fidel Castro; seres inferiores, inhumanos, para el nacional-socialismo. Los campos de exterminio, los hornos crematorios, los exilios en masa son testigos de aquel espanto.
En estos días, esa cultura del desprecio se incuba en regímenes populistas que derivan en autocracias, como en Venezuela y Rusia, y en democracias que se creían consolidadas. Esta perturbación arrancó en los Estados Unidos hace una década con la irrupción de Donald Trump en procesos electorales que lo condujeron primero a la victoria y luego a la derrota.
Entonces arremetió en las democracias la denigración del contrario para aplastarlo con palabras convertidas en proyectiles. Para Trump, tanto Hillary Clinton, a quien venció en 2016, como Joseph Biden, el candidato que lo desplazó en 2020, fueron por definición corruptos.
La palabra corrupción entró en el lenguaje como un apodo imprescindible: “corrupta Clinton”, “corrupto Biden”. Entró en escena la ofensa sistemática para eliminar corruptos proveniente de un demagogo que encubre con mentiras esa invocación de la virtud. La reciente renuncia de Biden a su candidatura no cambia un ápice este estilo; quien lo suceda en el Partido Demócrata sufrirá de entrada la misma condena, y tal vez procurará entablar, con ese delincuente convicto, una dialéctica semejante.
La modalidad hiriente de estos liderazgos se inserta en una mutación civilizatoria guiada por las redes sociales que, a su vez, acentúa la radicalización del discurso. Antes los improperios debían pasar por el tamiz de la prensa escrita, de la radio o la televisión; ahora esa clase de intermediarios se va evaporando, y en su reemplazo avanzan estos insultos a granel. En las redes no hay reglas; todas las pasiones corren sin mediación alguna.
La cuestión se agrava entre nosotros cuando un liderazgo con raigambre popular se apropia de ese aparato e irradia sus improperios para incitar a centenares de miles de seguidores: un “príncipe nuevo”, diría Maquiavelo, que desde fuera del sistema establecido viene a transformarlo o, en la clave de una religión secular, viene a redimirlo de los males pasados.
No hay tampoco en esta materia mucha primicia. Los liderazgos carismáticos de ruptura con los usos establecidos suelen asumir un profetismo que anuncia la salvación de pueblos e individuos. Pero claro, estas visiones que a primera vista requerirían para ser emitidas cierta reverencia, avanzan envueltas en groserías plagadas de ultrajes; un lenguaje chabacano que para los seguidores merece ser celebrado.
Nadie se salva de este festival de exabruptos: críticos, periodistas y funcionarios caen en la misma bolsa pues la furia del príncipe no admite excepciones.
Así, en lugar de cucarachas y gusanos corretean en el Congreso ratas y degenerados. Al menos, diría un escéptico, el escarnio asciende unos pasos en la escala zoológica.
Como se dice habitualmente que somos animales de costumbre, esta cultura del desprecio empieza a ser vista a la manera de algo natural, que debe ser comprendida en tanto refleja una personalidad bien intencionada, áspera si se quiere, pero que no va más allá de dichos gestos.
Un consuelo y un justificativo que no excusa este descenso hacia la humillación de quien no comulga con los dictados del poder. Puede haber nobleza en lo que es áspero, en el tronco de un viejo roble o en el frente de un edificio antiguo. No hay en cambio nobleza en la injuria o en la afrenta.
Por otra parte, este estilo se desplaza por el mundo en la forma de un Presidente viajero que es acogido con albricias en los centros que comulgan con unas utopías, mezcla de pasiones libertarias con un conservadurismo tan atado a conceptos reaccionarios como dispuesto a transar con las autocracias establecidas. Estas contradicciones son visibles en nuevas alianzas que tienen en común un desdén compartido hacia las democracias pluralistas. Los vientos que soplan sobre los Estados Unidos y Europa, y desde luego sobre nosotros, repudian las políticas que hacen suyas la concertación y el compromiso.
¿Es esta acaso otra confirmación de lo que venimos describiendo como una fuga a los extremos del arco político y un rechazo concomitante a los partidos que constituyen el centro de los sistemas políticos, tanto en sus versiones de centro-derecha o de centro-izquierda?
En parte es así, porque si bien las democracias no han sucumbido, adoptan de más en más estrategias defensivas frente a esta marea contestataria. Por eso son cruciales las elecciones de este día en Venezuela y la que vendrá en noviembre en los Estados Unidos; una por el conmovedor testimonio de una sociedad martirizada por la autocracia; la otra porque hay peligro de recaer en manos de un Donald Trump capaz de concentrar en sus manos los tres poderes clásicos de la república.
El escenario mundial se agrava en nuestro país porque marchamos por el desfiladero de una crisis que exigiría mantener el rumbo del orden fiscal y del combate a la inflación; pero si ese rumbo se detenta en desmedro de políticas complementarias sobre los flancos económico y político, aumentará el riesgo del desencanto y descenderá la imagen positiva del Gobierno.
Una cosa, en efecto, es cooptar partidos para armar desde el gobierno una fuerza política y otra, muy diferente, es practicar el arte de la coalición con partidos afines. Por un lado, se sueña con otra hegemonía; por otro, se abriría camino para una política más constructiva. Para ello habría que dejar atrás el tiempo del desprecio.

Link: https://www.clarin.com/opinion/tiempo-desprecio_0_9gs4QOTXJl.html
