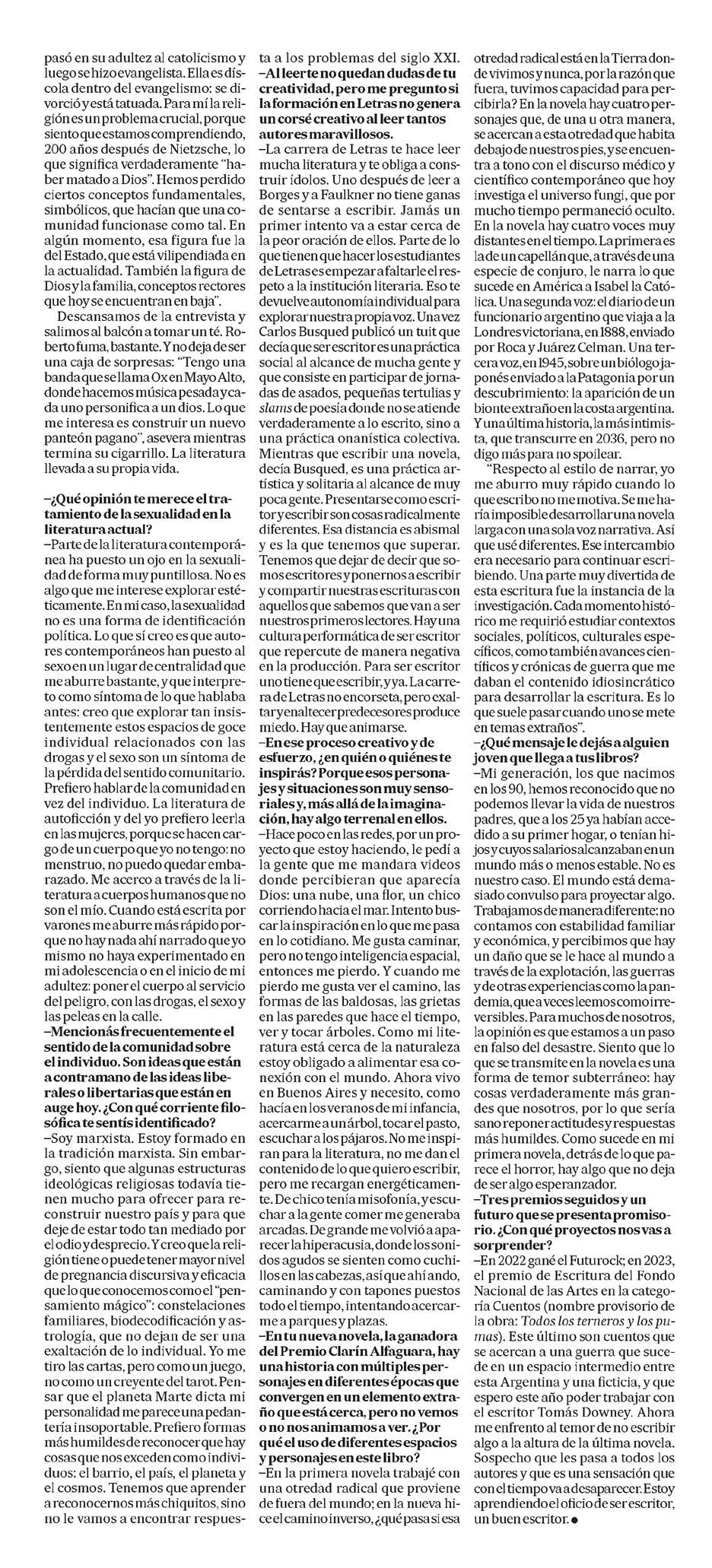En los medios

6/04/25
El escritor multipremiado que rompe las reglas
El profesor del MBA y Executive MBA entrevistó al escritor Roberto Chuit Roganovich sobre su obra premiada y su trayectoria.
Roberto Chuit Roganovich era, para muchos lectores, un desconocido hasta que, en 2022, comenzó a ganarse todos los premios literarios prestigiosos del mercado: Premio Novela Futurock 2022 por su libro Quiebra el álamo; Premio Nacional de las Artes categoría Cuentos, en 2023 (inédito aún) y, en 2024, Premio Clarín Novela por Si sintieras bajo los pies las estructuras mayores, que acaba de publicar la editorial Alfaguara.
Hizo su aparición a lo grande y parece no parar. Sin embargo, y a pesar de la fama de golpe, Roberto es humilde y poco creído sobre lo que le está sucediendo. "No sé bien qué pasó y todavía no estoy acostumbrado", afirma. Charlar con él es un placer debido a la profundidad del diálogo que se puede tener con una persona de 32 años que cuenta con una formación intensa y que propone diferentes hilos conductores en cualquier conversación.
"Nací en la ciudad de Córdoba en 1992, viví toda la vida en la casa de mis abuelos y viajando todos los veranos a Venado Tuerto, de donde viene mi mamá, de descendencia montenegrina -dice-. Viajé mucho a las sierras, Santa Rosa de Calamu- chita, El Durazno. Mis años lectivos estaban en el marco de una ciudad grande y mis veranos, atravesados por lo rural. Del recuerdo de Santa Rosa de Calamuchita y Venado Tuerto me quedó ese interés por lo rural, aislado de lo tecnológico".
"Fui a la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano. En 2011 empecé Letras en la Universidad Nacional de Córdoba. Soy licenciado en Letras Modernas, gané una beca del Conicet y en 2024 me doctoré. Mi tesis doctoral es sobre la tradición francesa de la epistemología, la escuela althusseriana del pensamiento. Y en mi tesis de grado trabajé sobre el formalismo ruso y, en la doctoral, sobre la teoría literaria estructuralista francesa, que tuvo una enorme pregnancia discursiva en las ciencias sociales".
-Un premio tras otro en un mundo editorial difícil. Es, definitivamente, un gran espaldarazo para alguien en tu mundo. ¿Qué significan estos premios para vos?
-Los premios me sirvieron para saltearme demasiado pronto todas las dinámicas del lobby obligatorio en el mundo de la literatura, que detesto. No tengo la destreza social de perseverar en una charla social. Los premios me facilitaron el hecho de no ir a asados ni a juntadas de escritores. No es que sean tristes esos eventos, pero muchos de los que están allí esconden un desprecio radical los unos por los otros. Compiten entre ellos y muchas veces son incapaces de sentir alegría por las victorias del otro; es un mundo competitivo pero velado, ese odio no aparece tan claro como sí puede aparecen en una oficina.
-Quien te lee por primera vez puede sorprenderse por los giros narrativos de lo impensado. Algo atraviesa tus historias que deja al lector expectante y hasta nervioso. ¿De dónde viene tu escritura? -Mi primera experiencia verdadera con la literatura, después de Hal Foster y J.K. Rowling, fue H.P. Love- craft, quien desde su casa escribía sobre dioses externos, no cristianos, primigenios, muchos de ellos en el océano. Lovecraft crea una mitología de seres cósmicos y un universo de horror. Lo que producía era considerado Pulp Fiction, porque se publicaba en revistas de clase B que usaban la pulpa sobrante de periódicos de alta tirada. Esta Pulp Fiction fue algo subterráneo en la literatura occidental, pero generó adeptos en el siglo XX en todo el mundo. Después viene la experiencia de la ciencia ficción, con su época dorada en los 50 y 60 con Asimov, Clarke y, finalmente, Úrsula K. Le Guin.
"Estas tendencias eran demasiado duras y se olvidaban de que somos hombres y mujeres con deseos, placeres, motivaciones, sueños. El género Weird y New Weird (weird en español es raro), con el que me identifico a nivel contemporáneo, trata de explorar la otredad no humana y su vínculo con nuestras vidas".
-En tu libro Quiebra el álamo hay una descripción de personajes que te acerca a la literatura más íntima, pero de repente pasan cosas de otro mundo. Pareciera haber en esa historia un doble mensaje que mezcla el Apocalipsis con algo esperanzador.
-Intenté reproducir en Quiebra el álamo lo que pasa en la literatura de Ted Chiang, que escribe un cuento bonito llamado "La historia de tu vida", adaptado al cine por Denis Vi- lleneuve con Arrival (La llegada). En mi historia, como en la de Chiang, todo parece suceder con tranquilidad hasta que una aparición quiebra el orden de lo esperable. Los personajes se encuentran frente a una disyuntiva: no sé si esa aparición va a atentar contra mi vida, contra la Tierra, o si será algo pasivo e inmóvil, como una piedra. Mucha gente leyó esta novela como apocalíptica, pero yo no la escribí así, sino como una promesa de un mundo nuevo.
"Me resultaba muy pacífico que apareciera un obelisco del más allá y les devolviera a los personajes de mi novela su humildad. Escribí la novela releyendo la Ética, de Spinoza. Hay algo de Spinoza que me interesa mucho y es su postura humilde frente a la teología, que se articula a partir de reconocer el Absoluto, apenas advertirlo, sin necesariamente entenderlo, para luego intentar confundirse con él. No deja de ser un pensamiento relativamente actual y necesario que permite desarticular el discurso yuppie de la individualidad radicalizada donde nada importa más que mis propios deseos".
-Tus novelas presentan un más allá, algo nuevo y distinto que puede estar en el cosmos o en el interior de nuestro planeta, pero que no vimos aún. Hay una idea de algo superior a nosotros. ¿Cómo te llevás con la religión?
Se levanta la remera y muestra un tatuaje de una cruz acostada en el pecho. Baja la remera, me mira con la sonrisa de un chico que hizo algo que no debía: "La religión es la gran pregunta de mi vida -afirma-. Siempre formó parte de mi idiosincrasia familiar. Mi familia paterna es católica y, a través de esa formación, fui monaguillo muchos años. Estuve cerca de la Confirmación, pero descubrí a Lovecraft, que me rompió la cabeza con la existencia de esos dioses que hoy se conocen bajo el nombre de Los Mitos de Cthulhu. Para un chico de 12 o 13 años era increíble: alguien que te decía que debajo del océano estaba el dios verdadero del mundo durmiendo".
"La familia de mi vieja, por su parte, es una familia eslava formada en la iglesia ortodoxa rusa, y mi madre pasó en su adultez al catolicismo y luego se hizo evangelista. Ella es díscola dentro del evangelismo: se divorció y está tatuada. Para mí la religión es un problema crucial, porque siento que estamos comprendiendo, 200 años después de Nietzsche, lo que significa verdaderamente "haber matado a Dios". Hemos perdido ciertos conceptos fundamentales, simbólicos, que hacían que una comunidad funcionase como tal. En algún momento, esa figura fue la del Estado, que está vilipendiada en la actualidad. También la figura de Dios y la familia, conceptos rectores que hoy se encuentran en baja".
Descansamos de la entrevista y salimos al balcón a tomar un té. Roberto fuma, bastante. Y no deja de ser una caja de sorpresas: "Tengo una banda que se llama Ox en Mayo Alto, donde hacemos música pesada y cada uno personifica a un dios. Lo que me interesa es construir un nuevo panteón pagano", asevera mientras termina su cigarrillo. La literatura llevada a su propia vida.
-¿Qué opinión te merece el tratamiento de la sexualidad en la literatura actual?
-Parte de la literatura contemporánea ha puesto un ojo en la sexualidad de forma muy puntillosa. No es algo que me interese explorar estéticamente. En mi caso, la sexualidad no es una forma de identificación política. Lo que sí creo es que autores contemporáneos han puesto al sexo en un lugar de centralidad que me aburre bastante, y que interpreto como síntoma de lo que hablaba antes: creo que explorar tan insistentemente estos espacios de goce individual relacionados con las drogas y el sexo son un síntoma de la pérdida del sentido comunitario. Prefiero hablar de la comunidad en vez del individuo. La literatura de autoficción y del yo prefiero leerla en las mujeres, porque se hacen cargo de un cuerpo que yo no tengo: no menstruo, no puedo quedar embarazado. Me acerco a través de la literatura a cuerpos humanos que no son el mío. Cuando está escrita por varones me aburre más rápido porque no hay nada ahí narrado que yo mismo no haya experimentado en mi adolescencia o en el inicio de mi adultez: poner el cuerpo al servicio del peligro, con las drogas, el sexo y las peleas en la calle.
-Mencionás frecuentemente el sentido de la comunidad sobre el individuo. Son ideas que están a contramano de las ideas liberales o libertarias que están en auge hoy. ¿Con qué corriente filosófica te sentís identificado?
-Soy marxista. Estoy formado en la tradición marxista. Sin embargo, siento que algunas estructuras ideológicas religiosas todavía tienen mucho para ofrecer para reconstruir nuestro país y para que deje de estar todo tan mediado por el odio y desprecio. Y creo que la religión tiene o puede tener mayor nivel de pregnancia discursiva y eficacia que lo que conocemos como el "pensamiento mágico": constelaciones familiares, biodecodificación y as- trología, que no dejan de ser una exaltación de lo individual. Yo me tiro las cartas, pero como un juego, no como un creyente del tarot. Pensar que el planeta Marte dicta mi personalidad me parece una pedantería insoportable. Prefiero formas más humildes de reconocer que hay cosas que nos exceden como individuos: el barrio, el país, el planeta y el cosmos. Tenemos que aprender a reconocernos más chiquitos, sino no le vamos a encontrar respuesta a los problemas del siglo XXI.
-Al leerte no quedan dudas de tu creatividad, pero me pregunto si la formación en Letras no genera un corsé creativo al leer tantos autores maravillosos.
-La carrera de Letras te hace leer mucha literatura y te obliga a construir ídolos. Uno después de leer a Borges y a Faulkner no tiene ganas de sentarse a escribir. Jamás un primer intento va a estar cerca de la peor oración de ellos. Parte de lo que tienen que hacer los estudiantes de Letras es empezar a faltarle el respeto a la institución literaria. Eso te devuelve autonomía individual para explorar nuestra propia voz. Una vez Carlos Busqued publicó un tuit que decía que ser escritor es una práctica social al alcance de mucha gente y que consiste en participar de jornadas de asados, pequeñas tertulias y slams de poesía donde no se atiende verdaderamente a lo escrito, sino a una práctica onanística colectiva. Mientras que escribir una novela, decía Busqued, es una práctica artística y solitaria al alcance de muy poca gente. Presentarse como escritor y escribir son cosas radicalmente diferentes. Esa distancia es abismal y es la que tenemos que superar. Tenemos que dejar de decir que somos escritores y ponernos a escribir y compartir nuestras escrituras con aquellos que sabemos que van a ser nuestros primeros lectores. Hay una cultura performática de ser escritor que repercute de manera negativa en la producción. Para ser escritor uno tiene que escribir, y ya. La carrera de Letras no encorseta, pero exaltar y enaltecer predecesores produce miedo. Hay que animarse.
-En ese proceso creativo y de esfuerzo, ¿en quién o quiénes te inspirás? Porque esos personajes y situaciones son muy sensoriales y, más allá de la imaginación, hay algo terrenal en ellos.
-Hace poco en las redes, por un proyecto que estoy haciendo, le pedí a la gente que me mandara videos donde percibieran que aparecía Dios: una nube, una flor, un chico corriendo hacia el mar. Intento buscar la inspiración en lo que me pasa en lo cotidiano. Me gusta caminar, pero no tengo inteligencia espacial, entonces me pierdo. Y cuando me pierdo me gusta ver el camino, las formas de las baldosas, las grietas en las paredes que hace el tiempo, ver y tocar árboles. Como mi literatura está cerca de la naturaleza estoy obligado a alimentar esa conexión con el mundo. Ahora vivo en Buenos Aires y necesito, como hacía en los veranos de mi infancia, acercarme a un árbol, tocar el pasto, escuchar a los pájaros. No me inspiran para la literatura, no me dan el contenido de lo que quiero escribir, pero me recargan energéticamente. De chico tenía misofonía, y escuchar a la gente comer me generaba arcadas. De grande me volvió a aparecer la hiperacusia, donde los sonidos agudos se sienten como cuchillos en las cabezas, así que ahí ando, caminando y con tapones puestos todo el tiempo, intentando acercarme a parques y plazas.
-En tu nueva novela, la ganadora del Premio Clarín Alfaguara, hay una historia con múltiples personajes en diferentes épocas que convergen en un elemento extraño que está cerca, pero no vemos o no nos animamos a ver. ¿Por qué el uso de diferentes espacios y personajes en este libro?
-En la primera novela trabajé con una otredad radical que proviene de fuera del mundo; en la nueva hice el camino inverso, ¿qué pasa si esa otredad radical está en la Tierra donde vivimos y nunca, por la razón que fuera, tuvimos capacidad para percibirla? En la novela hay cuatro personajes que, de una u otra manera, se acercan a esta otredad que habita debajo de nuestros pies, y se encuentra a tono con el discurso médico y científico contemporáneo que hoy investiga el universo fungi, que por mucho tiempo permaneció oculto. En la novela hay cuatro voces muy distantes en el tiempo. La primera es la de un capellán que, a través de una especie de conjuro, le narra lo que sucede en América a Isabel la Católica. Una segunda voz: el diario de un funcionario argentino que viaja a la Londres victoriana, en1888, enviado por Roca y Juárez Celman. Una tercera voz, en1945, sobre un biólogoja- ponés enviado a la Patagonia por un descubrimiento: la aparición de un bionte extraño en la costa argentina. Y una última historia, la más intimis- ta, que transcurre en 2036, pero no digo más para no spoilear.
"Respecto al estilo de narrar, yo me aburro muy rápido cuando lo que escribo no me motiva. Se me haría imposible desarrollar una novela larga con una sola voz narrativa. Así que usé diferentes. Ese intercambio era necesario para continuar escribiendo. Una parte muy divertida de esta escritura fue la instancia de la investigación. Cada momento histórico me requirió estudiar contextos sociales, políticos, culturales específicos, como también avances científicos y crónicas de guerra que me daban el contenido idiosincrático para desarrollar la escritura. Es lo que suele pasar cuando uno se mete en temas extraños".
-¿Qué mensaje le dejás a alguien joven que llega a tus libros?
-Mi generación, los que nacimos en los 90, hemos reconocido que no podemos llevar la vida de nuestros padres, que a los 25 ya habían accedido a su primer hogar, o tenían hijos y cuyos salarios alcanzaban en un mundo más o menos estable. No es nuestro caso. El mundo está demasiado convulso para proyectar algo. Trabajamos de manera diferente: no contamos con estabilidad familiar y económica, y percibimos que hay un daño que se le hace al mundo a través de la explotación, las guerras y de otras experiencias como la pandemia, que a veces leemos como irreversibles. Para muchos de nosotros, la opinión es que estamos a un paso en falso del desastre. Siento que lo que se transmite en la novela es una forma de temor subterráneo: hay cosas verdaderamente más grandes que nosotros, por lo que sería sano reponer actitudes y respuestas más humildes. Como sucede en mi primera novela, detrás de lo que parece el horror, hay algo que no deja de ser algo esperanzador.
-Tres premios seguidos y un futuro que se presenta promisorio. ¿Con qué proyectos nos vas a sorprender?
-En 2022 gané el Futurock; en 2023, el premio de Escritura del Fondo Nacional de las Artes en la categoría Cuentos (nombre provisorio de la obra: Todos los terneros y los pumas). Este último son cuentos que se acercan a una guerra que sucede en un espacio intermedio entre esta Argentina y una ficticia, y que espero este año poder trabajar con el escritor Tomás Downey. Ahora me enfrento al temor de no escribir algo a la altura de la última novela. Sospecho que les pasa a todos los autores y que es una sensación que con el tiempo va a desaparecer. Estoy aprendiendo el oficio de ser escritor, un buen escritor.

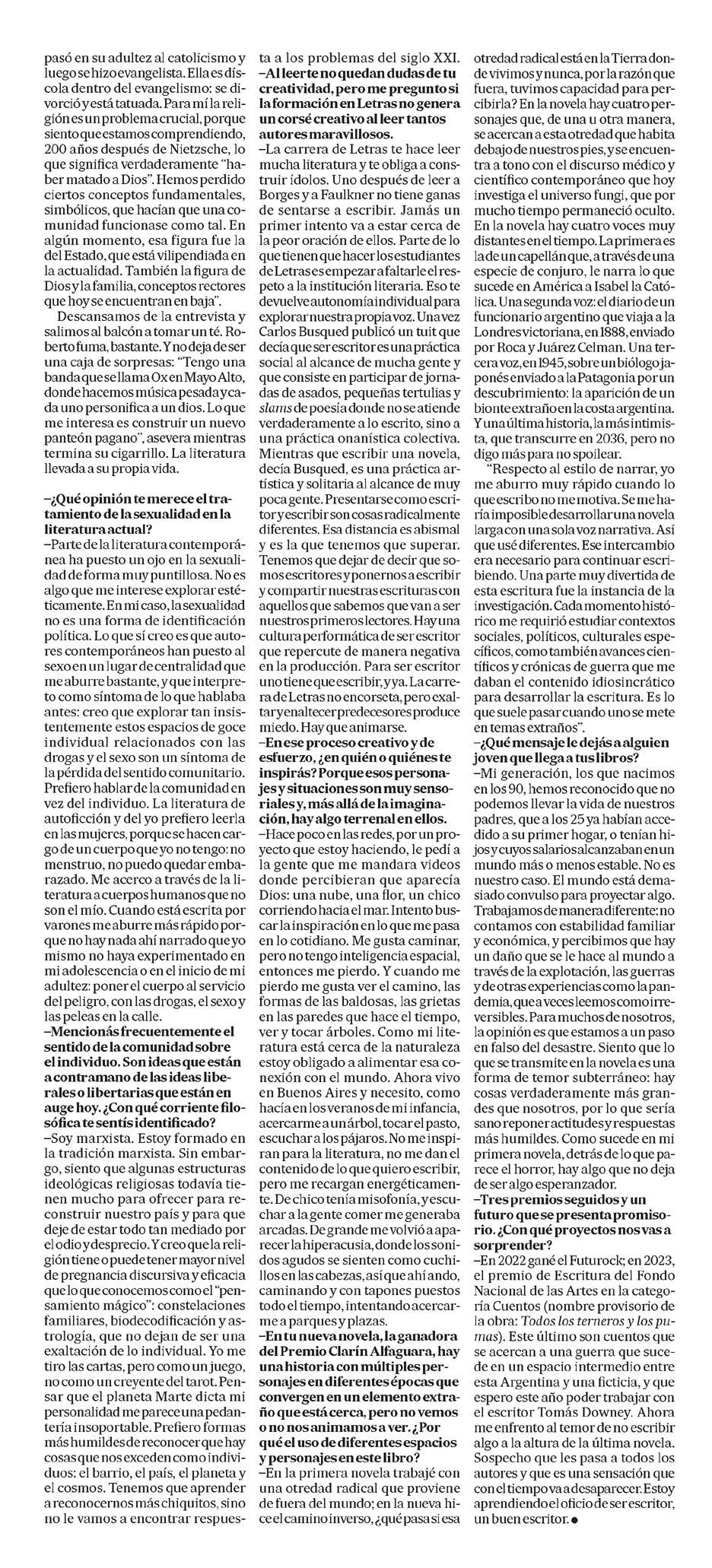
Hizo su aparición a lo grande y parece no parar. Sin embargo, y a pesar de la fama de golpe, Roberto es humilde y poco creído sobre lo que le está sucediendo. "No sé bien qué pasó y todavía no estoy acostumbrado", afirma. Charlar con él es un placer debido a la profundidad del diálogo que se puede tener con una persona de 32 años que cuenta con una formación intensa y que propone diferentes hilos conductores en cualquier conversación.
"Nací en la ciudad de Córdoba en 1992, viví toda la vida en la casa de mis abuelos y viajando todos los veranos a Venado Tuerto, de donde viene mi mamá, de descendencia montenegrina -dice-. Viajé mucho a las sierras, Santa Rosa de Calamu- chita, El Durazno. Mis años lectivos estaban en el marco de una ciudad grande y mis veranos, atravesados por lo rural. Del recuerdo de Santa Rosa de Calamuchita y Venado Tuerto me quedó ese interés por lo rural, aislado de lo tecnológico".
"Fui a la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano. En 2011 empecé Letras en la Universidad Nacional de Córdoba. Soy licenciado en Letras Modernas, gané una beca del Conicet y en 2024 me doctoré. Mi tesis doctoral es sobre la tradición francesa de la epistemología, la escuela althusseriana del pensamiento. Y en mi tesis de grado trabajé sobre el formalismo ruso y, en la doctoral, sobre la teoría literaria estructuralista francesa, que tuvo una enorme pregnancia discursiva en las ciencias sociales".
-Un premio tras otro en un mundo editorial difícil. Es, definitivamente, un gran espaldarazo para alguien en tu mundo. ¿Qué significan estos premios para vos?
-Los premios me sirvieron para saltearme demasiado pronto todas las dinámicas del lobby obligatorio en el mundo de la literatura, que detesto. No tengo la destreza social de perseverar en una charla social. Los premios me facilitaron el hecho de no ir a asados ni a juntadas de escritores. No es que sean tristes esos eventos, pero muchos de los que están allí esconden un desprecio radical los unos por los otros. Compiten entre ellos y muchas veces son incapaces de sentir alegría por las victorias del otro; es un mundo competitivo pero velado, ese odio no aparece tan claro como sí puede aparecen en una oficina.
-Quien te lee por primera vez puede sorprenderse por los giros narrativos de lo impensado. Algo atraviesa tus historias que deja al lector expectante y hasta nervioso. ¿De dónde viene tu escritura? -Mi primera experiencia verdadera con la literatura, después de Hal Foster y J.K. Rowling, fue H.P. Love- craft, quien desde su casa escribía sobre dioses externos, no cristianos, primigenios, muchos de ellos en el océano. Lovecraft crea una mitología de seres cósmicos y un universo de horror. Lo que producía era considerado Pulp Fiction, porque se publicaba en revistas de clase B que usaban la pulpa sobrante de periódicos de alta tirada. Esta Pulp Fiction fue algo subterráneo en la literatura occidental, pero generó adeptos en el siglo XX en todo el mundo. Después viene la experiencia de la ciencia ficción, con su época dorada en los 50 y 60 con Asimov, Clarke y, finalmente, Úrsula K. Le Guin.
"Estas tendencias eran demasiado duras y se olvidaban de que somos hombres y mujeres con deseos, placeres, motivaciones, sueños. El género Weird y New Weird (weird en español es raro), con el que me identifico a nivel contemporáneo, trata de explorar la otredad no humana y su vínculo con nuestras vidas".
-En tu libro Quiebra el álamo hay una descripción de personajes que te acerca a la literatura más íntima, pero de repente pasan cosas de otro mundo. Pareciera haber en esa historia un doble mensaje que mezcla el Apocalipsis con algo esperanzador.
-Intenté reproducir en Quiebra el álamo lo que pasa en la literatura de Ted Chiang, que escribe un cuento bonito llamado "La historia de tu vida", adaptado al cine por Denis Vi- lleneuve con Arrival (La llegada). En mi historia, como en la de Chiang, todo parece suceder con tranquilidad hasta que una aparición quiebra el orden de lo esperable. Los personajes se encuentran frente a una disyuntiva: no sé si esa aparición va a atentar contra mi vida, contra la Tierra, o si será algo pasivo e inmóvil, como una piedra. Mucha gente leyó esta novela como apocalíptica, pero yo no la escribí así, sino como una promesa de un mundo nuevo.
"Me resultaba muy pacífico que apareciera un obelisco del más allá y les devolviera a los personajes de mi novela su humildad. Escribí la novela releyendo la Ética, de Spinoza. Hay algo de Spinoza que me interesa mucho y es su postura humilde frente a la teología, que se articula a partir de reconocer el Absoluto, apenas advertirlo, sin necesariamente entenderlo, para luego intentar confundirse con él. No deja de ser un pensamiento relativamente actual y necesario que permite desarticular el discurso yuppie de la individualidad radicalizada donde nada importa más que mis propios deseos".
-Tus novelas presentan un más allá, algo nuevo y distinto que puede estar en el cosmos o en el interior de nuestro planeta, pero que no vimos aún. Hay una idea de algo superior a nosotros. ¿Cómo te llevás con la religión?
Se levanta la remera y muestra un tatuaje de una cruz acostada en el pecho. Baja la remera, me mira con la sonrisa de un chico que hizo algo que no debía: "La religión es la gran pregunta de mi vida -afirma-. Siempre formó parte de mi idiosincrasia familiar. Mi familia paterna es católica y, a través de esa formación, fui monaguillo muchos años. Estuve cerca de la Confirmación, pero descubrí a Lovecraft, que me rompió la cabeza con la existencia de esos dioses que hoy se conocen bajo el nombre de Los Mitos de Cthulhu. Para un chico de 12 o 13 años era increíble: alguien que te decía que debajo del océano estaba el dios verdadero del mundo durmiendo".
"La familia de mi vieja, por su parte, es una familia eslava formada en la iglesia ortodoxa rusa, y mi madre pasó en su adultez al catolicismo y luego se hizo evangelista. Ella es díscola dentro del evangelismo: se divorció y está tatuada. Para mí la religión es un problema crucial, porque siento que estamos comprendiendo, 200 años después de Nietzsche, lo que significa verdaderamente "haber matado a Dios". Hemos perdido ciertos conceptos fundamentales, simbólicos, que hacían que una comunidad funcionase como tal. En algún momento, esa figura fue la del Estado, que está vilipendiada en la actualidad. También la figura de Dios y la familia, conceptos rectores que hoy se encuentran en baja".
Descansamos de la entrevista y salimos al balcón a tomar un té. Roberto fuma, bastante. Y no deja de ser una caja de sorpresas: "Tengo una banda que se llama Ox en Mayo Alto, donde hacemos música pesada y cada uno personifica a un dios. Lo que me interesa es construir un nuevo panteón pagano", asevera mientras termina su cigarrillo. La literatura llevada a su propia vida.
-¿Qué opinión te merece el tratamiento de la sexualidad en la literatura actual?
-Parte de la literatura contemporánea ha puesto un ojo en la sexualidad de forma muy puntillosa. No es algo que me interese explorar estéticamente. En mi caso, la sexualidad no es una forma de identificación política. Lo que sí creo es que autores contemporáneos han puesto al sexo en un lugar de centralidad que me aburre bastante, y que interpreto como síntoma de lo que hablaba antes: creo que explorar tan insistentemente estos espacios de goce individual relacionados con las drogas y el sexo son un síntoma de la pérdida del sentido comunitario. Prefiero hablar de la comunidad en vez del individuo. La literatura de autoficción y del yo prefiero leerla en las mujeres, porque se hacen cargo de un cuerpo que yo no tengo: no menstruo, no puedo quedar embarazado. Me acerco a través de la literatura a cuerpos humanos que no son el mío. Cuando está escrita por varones me aburre más rápido porque no hay nada ahí narrado que yo mismo no haya experimentado en mi adolescencia o en el inicio de mi adultez: poner el cuerpo al servicio del peligro, con las drogas, el sexo y las peleas en la calle.
-Mencionás frecuentemente el sentido de la comunidad sobre el individuo. Son ideas que están a contramano de las ideas liberales o libertarias que están en auge hoy. ¿Con qué corriente filosófica te sentís identificado?
-Soy marxista. Estoy formado en la tradición marxista. Sin embargo, siento que algunas estructuras ideológicas religiosas todavía tienen mucho para ofrecer para reconstruir nuestro país y para que deje de estar todo tan mediado por el odio y desprecio. Y creo que la religión tiene o puede tener mayor nivel de pregnancia discursiva y eficacia que lo que conocemos como el "pensamiento mágico": constelaciones familiares, biodecodificación y as- trología, que no dejan de ser una exaltación de lo individual. Yo me tiro las cartas, pero como un juego, no como un creyente del tarot. Pensar que el planeta Marte dicta mi personalidad me parece una pedantería insoportable. Prefiero formas más humildes de reconocer que hay cosas que nos exceden como individuos: el barrio, el país, el planeta y el cosmos. Tenemos que aprender a reconocernos más chiquitos, sino no le vamos a encontrar respuesta a los problemas del siglo XXI.
-Al leerte no quedan dudas de tu creatividad, pero me pregunto si la formación en Letras no genera un corsé creativo al leer tantos autores maravillosos.
-La carrera de Letras te hace leer mucha literatura y te obliga a construir ídolos. Uno después de leer a Borges y a Faulkner no tiene ganas de sentarse a escribir. Jamás un primer intento va a estar cerca de la peor oración de ellos. Parte de lo que tienen que hacer los estudiantes de Letras es empezar a faltarle el respeto a la institución literaria. Eso te devuelve autonomía individual para explorar nuestra propia voz. Una vez Carlos Busqued publicó un tuit que decía que ser escritor es una práctica social al alcance de mucha gente y que consiste en participar de jornadas de asados, pequeñas tertulias y slams de poesía donde no se atiende verdaderamente a lo escrito, sino a una práctica onanística colectiva. Mientras que escribir una novela, decía Busqued, es una práctica artística y solitaria al alcance de muy poca gente. Presentarse como escritor y escribir son cosas radicalmente diferentes. Esa distancia es abismal y es la que tenemos que superar. Tenemos que dejar de decir que somos escritores y ponernos a escribir y compartir nuestras escrituras con aquellos que sabemos que van a ser nuestros primeros lectores. Hay una cultura performática de ser escritor que repercute de manera negativa en la producción. Para ser escritor uno tiene que escribir, y ya. La carrera de Letras no encorseta, pero exaltar y enaltecer predecesores produce miedo. Hay que animarse.
-En ese proceso creativo y de esfuerzo, ¿en quién o quiénes te inspirás? Porque esos personajes y situaciones son muy sensoriales y, más allá de la imaginación, hay algo terrenal en ellos.
-Hace poco en las redes, por un proyecto que estoy haciendo, le pedí a la gente que me mandara videos donde percibieran que aparecía Dios: una nube, una flor, un chico corriendo hacia el mar. Intento buscar la inspiración en lo que me pasa en lo cotidiano. Me gusta caminar, pero no tengo inteligencia espacial, entonces me pierdo. Y cuando me pierdo me gusta ver el camino, las formas de las baldosas, las grietas en las paredes que hace el tiempo, ver y tocar árboles. Como mi literatura está cerca de la naturaleza estoy obligado a alimentar esa conexión con el mundo. Ahora vivo en Buenos Aires y necesito, como hacía en los veranos de mi infancia, acercarme a un árbol, tocar el pasto, escuchar a los pájaros. No me inspiran para la literatura, no me dan el contenido de lo que quiero escribir, pero me recargan energéticamente. De chico tenía misofonía, y escuchar a la gente comer me generaba arcadas. De grande me volvió a aparecer la hiperacusia, donde los sonidos agudos se sienten como cuchillos en las cabezas, así que ahí ando, caminando y con tapones puestos todo el tiempo, intentando acercarme a parques y plazas.
-En tu nueva novela, la ganadora del Premio Clarín Alfaguara, hay una historia con múltiples personajes en diferentes épocas que convergen en un elemento extraño que está cerca, pero no vemos o no nos animamos a ver. ¿Por qué el uso de diferentes espacios y personajes en este libro?
-En la primera novela trabajé con una otredad radical que proviene de fuera del mundo; en la nueva hice el camino inverso, ¿qué pasa si esa otredad radical está en la Tierra donde vivimos y nunca, por la razón que fuera, tuvimos capacidad para percibirla? En la novela hay cuatro personajes que, de una u otra manera, se acercan a esta otredad que habita debajo de nuestros pies, y se encuentra a tono con el discurso médico y científico contemporáneo que hoy investiga el universo fungi, que por mucho tiempo permaneció oculto. En la novela hay cuatro voces muy distantes en el tiempo. La primera es la de un capellán que, a través de una especie de conjuro, le narra lo que sucede en América a Isabel la Católica. Una segunda voz: el diario de un funcionario argentino que viaja a la Londres victoriana, en1888, enviado por Roca y Juárez Celman. Una tercera voz, en1945, sobre un biólogoja- ponés enviado a la Patagonia por un descubrimiento: la aparición de un bionte extraño en la costa argentina. Y una última historia, la más intimis- ta, que transcurre en 2036, pero no digo más para no spoilear.
"Respecto al estilo de narrar, yo me aburro muy rápido cuando lo que escribo no me motiva. Se me haría imposible desarrollar una novela larga con una sola voz narrativa. Así que usé diferentes. Ese intercambio era necesario para continuar escribiendo. Una parte muy divertida de esta escritura fue la instancia de la investigación. Cada momento histórico me requirió estudiar contextos sociales, políticos, culturales específicos, como también avances científicos y crónicas de guerra que me daban el contenido idiosincrático para desarrollar la escritura. Es lo que suele pasar cuando uno se mete en temas extraños".
-¿Qué mensaje le dejás a alguien joven que llega a tus libros?
-Mi generación, los que nacimos en los 90, hemos reconocido que no podemos llevar la vida de nuestros padres, que a los 25 ya habían accedido a su primer hogar, o tenían hijos y cuyos salarios alcanzaban en un mundo más o menos estable. No es nuestro caso. El mundo está demasiado convulso para proyectar algo. Trabajamos de manera diferente: no contamos con estabilidad familiar y económica, y percibimos que hay un daño que se le hace al mundo a través de la explotación, las guerras y de otras experiencias como la pandemia, que a veces leemos como irreversibles. Para muchos de nosotros, la opinión es que estamos a un paso en falso del desastre. Siento que lo que se transmite en la novela es una forma de temor subterráneo: hay cosas verdaderamente más grandes que nosotros, por lo que sería sano reponer actitudes y respuestas más humildes. Como sucede en mi primera novela, detrás de lo que parece el horror, hay algo que no deja de ser algo esperanzador.
-Tres premios seguidos y un futuro que se presenta promisorio. ¿Con qué proyectos nos vas a sorprender?
-En 2022 gané el Futurock; en 2023, el premio de Escritura del Fondo Nacional de las Artes en la categoría Cuentos (nombre provisorio de la obra: Todos los terneros y los pumas). Este último son cuentos que se acercan a una guerra que sucede en un espacio intermedio entre esta Argentina y una ficticia, y que espero este año poder trabajar con el escritor Tomás Downey. Ahora me enfrento al temor de no escribir algo a la altura de la última novela. Sospecho que les pasa a todos los autores y que es una sensación que con el tiempo va a desaparecer. Estoy aprendiendo el oficio de ser escritor, un buen escritor.